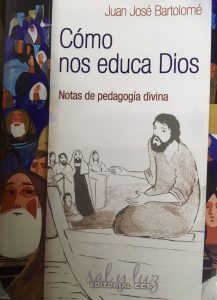 Inmersos en un profundo, y acelerado, cambio cultural los que tenemos la misión de educar en la fe andamos, creo, un tanto desorientados. Nos suele preocupar más la situación de nuestros destinatarios, sus expectativas y demandas, que nuestra propia idoneidad personal. Mucho nos ocupa identificar respuestas e imaginar soluciones a las cuestiones que otros nos presentan; bastante menos, el centrarnos en nosotros mismos para examinar si somos – y logramos presentarnos como – creíbles pedagogos. Por atender mejor a los demás nos desentendemos de nosotros mismos.
Inmersos en un profundo, y acelerado, cambio cultural los que tenemos la misión de educar en la fe andamos, creo, un tanto desorientados. Nos suele preocupar más la situación de nuestros destinatarios, sus expectativas y demandas, que nuestra propia idoneidad personal. Mucho nos ocupa identificar respuestas e imaginar soluciones a las cuestiones que otros nos presentan; bastante menos, el centrarnos en nosotros mismos para examinar si somos – y logramos presentarnos como – creíbles pedagogos. Por atender mejor a los demás nos desentendemos de nosotros mismos.
Vivir de fe es, además de don siempre inmerecido, proceso jamás cumplido. Y por más que creer sea, como amar, una opción radicalmente personal, que se expresa en el establecimiento de una relación de fidelidad a alguien, necesita de facilitadores, que la guíen y acompañen. Si maestro, en realidad, sólo hay uno (cf. Mt 23,8.10), deja de ser discípulo quien descuide o, peor aún, se licencie de aprender.
Con la intención de motivar a quien acompaña hoy a otros en el camino de fe se han escritos estas páginas, un breve apunte de pedagogía bíblica. La primera parte presenta la liberación de Egipto que un Dios del todo compasivo proyectó e impuso como un acto continuo de educación de su pueblo: salvar a unos esclavos lo convirtió en educador de un pueblo.
En la segunda parte se expone la pedagogía que usó Jesús de Nazaret con sus discípulos, primero, siguiendo de cerca el relato de Marcos, y luego, centrándose en un episodio, el más paradigmático quizá, en el que Jesús se empeña en sacar de la desilusión personal y del abandono de la vida común a un par de discípulos camino de Emaús (Lc 24,13-35). Considerada globalmente o realizada en un encuentro casual, la labor formativa de Jesús emerge como modelo de acompañamiento para el educador cristiano.